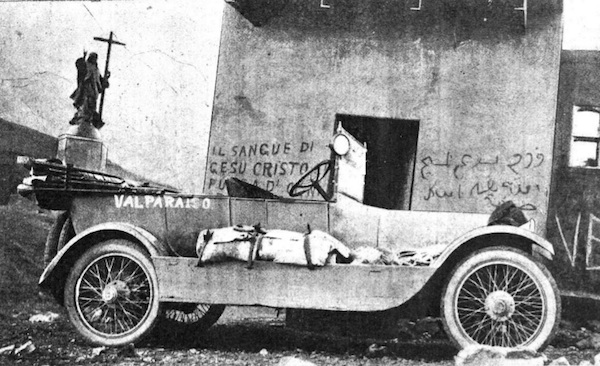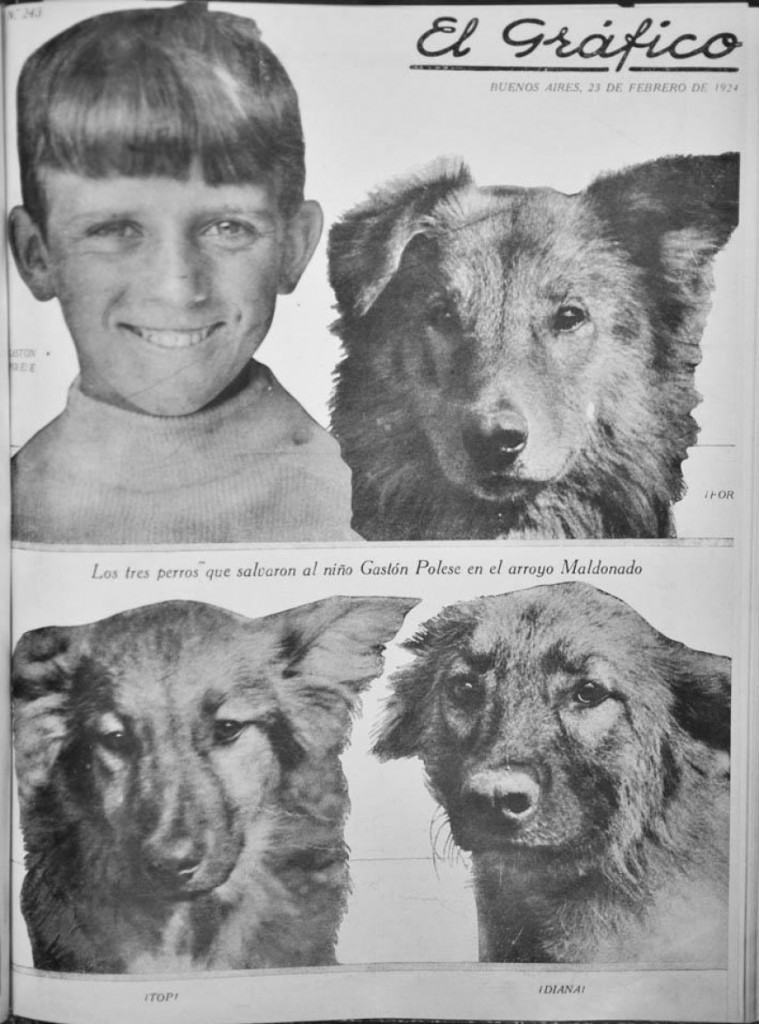Hacemos un corto viaje al año 1925. Eran tiempos de la presidencia de Marcelo T. de Alvear. De las buenas plumas de Alfonsina y Victoria. De Quinquela consagrado, en nuestro país y en muchas otras capitales. 1925, el año del auge del automovilismo. De la popularidad del fútbol. Aquel espacio entre las grandes guerras mundiales tuvo en 1925 al radicalismo como principal actor, siempre bajo la mirada atenta de los socialistas. Fue el año de la visita del Príncipe de Gales. del nacimiento del queridísimo Carlitos Balá y del gran Horacio Guarany. También, de las mil y una pequeñas historias que fueron gestándose a diario.
Hacemos un corto viaje al año 1925. Eran tiempos de la presidencia de Marcelo T. de Alvear. De las buenas plumas de Alfonsina y Victoria. De Quinquela consagrado, en nuestro país y en muchas otras capitales. 1925, el año del auge del automovilismo. De la popularidad del fútbol. Aquel espacio entre las grandes guerras mundiales tuvo en 1925 al radicalismo como principal actor, siempre bajo la mirada atenta de los socialistas. Fue el año de la visita del Príncipe de Gales. del nacimiento del queridísimo Carlitos Balá y del gran Horacio Guarany. También, de las mil y una pequeñas historias que fueron gestándose a diario.
En el Nro. 1403 de la revista Caras y caretas del 22 de agosto, la sección “La mujer y la casa” trató el tema de las reglas de urbanidad en la mesa. Sugirió un “Modo de comportarse en la mesa” donde se enumeraron las acciones incorrectas de los comensales. Aquí, las advertencias de lo que no debía hacerse en 1925:
-Tomar o dar un plato, pasándolo por encima del de otra persona.
– Ponerse en pie para tomar objetos distantes, en vez de pedir que se nos acerquen.
– Usar su cubierto para tomar la sal, la manteca o el azúcar, cuando hay la costumbre en las casas bien ordenadas de tener utensilios separados para este objeto.
– Poner sobre el mantel la taza, goteando el té o el café.
– Hacer uso del mantel, en vez, de la servilleta.
– Llevarse a la boca grandes pedazos de carne, etc.
– Beber con la boca llena, sin pasar antes la servilleta por los labios.
– Sentarse a gran distancia de la mesa y dejar caer los alimentos.
– Poner el cuchillo y el tenedor sobre el mantel después de haberlos usado, en lugar de hacerlo sobre los bordes del plato.
– Descansar los codos sobre la mesa.
– Hablar con la boca llena.
– Limpiarse los dientes en la mesa.
– Comer aprisa y de una manera ruidosa.