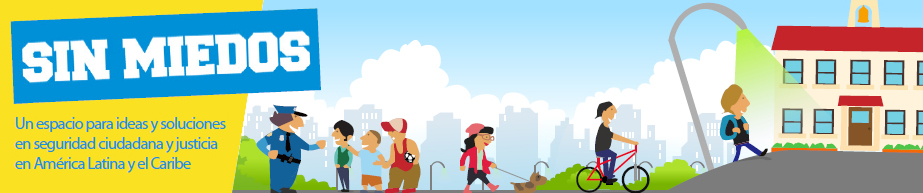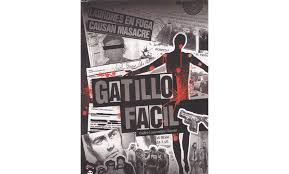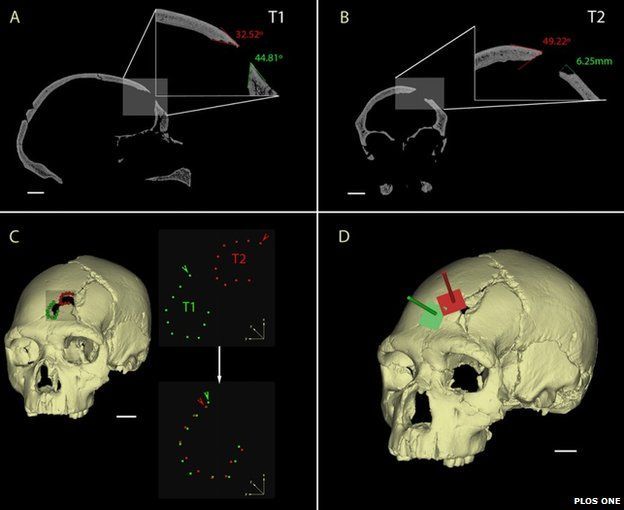FOTO: LA NACION/ Sebastián Rodeiro.
Un preso trabaja en la imprenta del penal de Ezeiza
Los seres humanos precisamos determinadas certidumbres que nos den seguridad y nos permitan transitar, con cierta dignidad, por los avatares que nos propone la fantástica aventura de vivir. Sin esas certezas el devenir se transformaría en un caos, en un inconmensurable mar de interrogantes y contradicciones que nos paralizaría y terminaría anulándonos como individuos y como sociedad.
Nuestra vida de relación funciona más o menos de ese modo. Sabemos que si nos aplicamos y esforzamos en el estudio al cabo de un tiempo obtendremos un reconocimiento traducido en un título y quizá, si tenemos suerte, ciertos créditos profesionales. También tenemos la confianza que cuando nos aqueja un mal podemos dirigirnos a un hospital, donde nos medicarán, cuidarán y curarán. Llegamos a nuestro domicilio, accionamos una perilla y la luz se enciende. Y así sucesivamente.
Sin embargo esas certidumbres, que en cierta medida nos permiten conservar niveles aceptables de cordura, desaparecen cuando ingresamos en el mundo penitenciario. Las lógicas de este universo se encuentran atravesadas por discursos esquizofrénicos, que por un lado proclaman y prometen que las personas que atraviesen sus umbrales serán mejores cuando los abandonen, y por el otro se empecina en negar, de modo sistemático, los más elementales derechos que, se supone, deberían contribuir a hacerlos mejores personas. Contradicciones difíciles de explicar.
No ingresaremos en la cansadora redundancia de enumerar las carencias que se verifican tras los muros, ya que se trata de un dato vastamente conocido y corroborado. Lo que nos interesa es repasar, de modo sumario, la información que circuló en los últimos días respecto de trabajo carcelario que, en sustancia, no difiere en demasía de la que cíclicamente se echa a rodar sobre esta misma cuestión, alimentando ciertos fantasmas, que suelen coincidir con los fantasmas de la ignorancia.
La consigna reciente fue: “¿Cómo puede ser que un preso gane más que un jubilado? Once palabras que dichas de otro modo podrían ser inofensivas, pero que, ordenadas de esta manera, tienen el deliberado propósito de enardecer los ánimos de los espíritus más propensos a las protestas airadas y superficiales. Por cierto, la afirmación encerrada entre signos de preguntas hace ver que los presos, por el solo hecho de encontrarse privados de la libertad, se harían acreedores a un sueldo (como una suerte de estímulo al delito cometido) y que, para mal de peores, sería superior a las jubilaciones más bajas.
Por supuesto que esa afirmación es un reduccionismo malintencionado, que para nada se compadece con la realidad. La verdad es que los únicos presos que perciben una remuneración son los que trabajan y que, para mal de peores, sólo abarca al 20/30% de la población penitenciaria, superando con creces la tasa de desempleo del medio libre. Pero, a este dato debemos agregar otra aclaración: el 20/30/% de los presos que van a percibir el incremento en sus haberes y que originó este mini escándalo mediático, son los presos que se encuentran alojados en establecimientos federales. Sobre una población penitenciaria de unas 65.000 personas, los presos federales son unos 15.000 (redondeando), de donde el “beneficio” alcanzará a unas 3.000 ó 4.000 personas. Universo bastante reducido e insignificante, por cierto. Otra precisión: tampoco se trata que los pocos afortunados que tienen la suerte de percibir una modesta remuneración se la echan al bolsillo y hacen con ella lo que quieren (comprar drogas o mandar a matar a sus enemigos con sicarios contratados). No. De acuerdo a la ley, el 10% de ese importe se destinará a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, el 35% para la prestación de alimentos (a sus familiares), el 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento y el 30% restante formará un fondo propio, que se le entregará al egreso, como para que no salga con una mano atrás y otra adelante, si se me permite el lugar común.
El resto de los 10.000 presos federales no tienen acceso al trabajo, mientras que la realidad de las otras 50.000 personas privadas de la libertad en establecimientos provinciales (cárceles y comisarías) se trata de una “tierra de nadie”. Cada provincia tiene su particularidad, pero como regla general los presos que realizan tareas para el Estado (cocina, mantenimiento) y que si no los realizaran ellos el Estado debería contratarlo a terceras personas, percibe un “peculio”, que es una suma mensual simbólica, cuyo importe desconozco en la actualidad, pero que debe oscilar entre las dos y las tres cifras. El trabajo para terceros (empresas y comerciantes que se establecen intramuros) no tiene regulación de ningún tipo y el común denominador es el abuso (salarios muy por debajo de los que se abonan en el medio libre por igual tarea, no se tributa a la seguridad ni a la previsión social y, como si todos estos “beneficios” fueran pocos, los empresarios y comerciantes suelen usufructuar de modo gratuito la energía que provee el Estado, esto, luz y gas). En este punto queremos hacer una nueva disquisición: el Estado debe promover el trabajo en las cárceles y los privados que deseen establecerse tras los muros deben obtener beneficios que los estimulen a hacerlo, pero esos beneficios deben traducirse en desgravaciones y promociones y, de ninguna manera, a costa de la parte más débil de la relación, que es el salario del trabajador, que en este particular caso se trata de un trabajador en singulares condiciones de desventaja y vulnerabilidad.
Regresando a las certidumbres, una de las notables adquisiciones del mundo civilizado ha sido que el trabajo humano debe ser remunerado, principio que consagra la Constitución, las leyes que se han dictado en su consecuencia y el derecho internacional de los derechos humanos. En las antípodas, el trabajo humano que no se remunera se llama esclavitud, mientras que el trabajo humano remunerado por debajo de las escalas convencionales se llama explotación. Y no creo que ninguna sociedad civilizada pueda jactarse de tener parte de sus integrantes en alguna de las dos últimas situaciones, aunque esos integrantes sean la parte más indeseable de la sociedad.
El debate que en realidad subyace en esta discusión es el modelo penitenciario al que aspiramos. Si continuaremos apostando a un modelo que cosifique a los individuos, que persista en negarle sus derechos y en hacer de la violencia el común denominador de la vida, o a un modelo que contribuya a resignificar a las personas, dispuesto a tenderles la mano para brindarles una nueva oportunidad. En resumidas cuentas, un modelo de sociedad caracterizado por las espirales infinitas de la violencia o una sociedad dispuesta a construir la convivencia y la pacificación.
[1] Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea
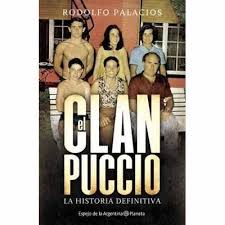 “Me gusta preguntarle a la gente si me tiene miedo. Por todas las boludeces que se dijeron de mí. Ando por la calle y los encaro. Muchos se cagan de risa. Señora, ¿sabe quién soy? Pibito ¿sabe quién soy? Carnicero ¿me tiene visto de algún lado? Amigo ¿nunca vio una foto mía en los diarios? Señorita ¿le han hablado de mí? Y cuando les digo quién soy, muchos se caen de culo. Otros ni me conocen. Pero todos ven algo: soy inofensivo. Un viejo choto de 82 años”
“Me gusta preguntarle a la gente si me tiene miedo. Por todas las boludeces que se dijeron de mí. Ando por la calle y los encaro. Muchos se cagan de risa. Señora, ¿sabe quién soy? Pibito ¿sabe quién soy? Carnicero ¿me tiene visto de algún lado? Amigo ¿nunca vio una foto mía en los diarios? Señorita ¿le han hablado de mí? Y cuando les digo quién soy, muchos se caen de culo. Otros ni me conocen. Pero todos ven algo: soy inofensivo. Un viejo choto de 82 años”